Cuento de verano. El reino de lo impar - LA NACION
Había ido al norte a hacer una pregunta.
Dieciocho horas de viaje. Me senté adelante en el segundo piso. Primera fila en la doble vía de la carretera. Un ventanal sin cortinas, los faros neblineros a los ojos, directo a los ojos. Un bocinazo ciego. Una curva alterada. El chofer contrario podría dormirse. El asiento frontal y sus ventajas: mueres o mueres.
Llovía.
Mi tío saludó a otro de mi edad. Soy yo, le dije. La mano y un palmazo. Corrimos a su carro en sandalias, enlodados. Forzamos un poco las puertas.
Su hotel apareció en las búsquedas. También su nombre. Llevaba más de quince años sin verlo. Le escribí un correo. Me dijo que me esperaba cuando quisiera. ¿Mañana mismo?
Manejó con el limpiaparabrisas vuelto loco. Recubiertos de agua, patinábamos y rebobinábamos, los frenos exigidos al máximo. Tenía un rasguño en la rodilla, alrededor gravitaba un moretón púrpura, con los bordes difusos de una malagua roja. ¿Por trabajo?, me preguntó. No, le dije. Unos vecinos pasaron a nuestro lado, la vista fija al suelo. Calzados con botas de lluvia, sorteaban los charcos amparados en restingas.
Aquí estamos. Bienvenido.
Tres habitaciones, cinco palmeras a medio estirar, un comedor con un mueble de bar con algunas botellas, techos de caña, una piscina en forma de riñón. El piso de cemento pulido.
Está muy bonito.
Toma tu llave. La ropa de cama la pusimos hoy. ¿Te gusta?
Sí.
Bueno. Sal a comer algo apenas puedas. El comedor cierra en un rato.
Probé las luces, los focos eran fríos. Dejé la habitación a oscuras. Encendí el ventilador de techo y la cortina y mi piel se estremecieron.
Elegí una mesa que miraba al mar, aunque el mar, un paisaje negro.
Vi a mi tío bajar unas escaleras. El paso cansado, de viejo. Era diez años más joven que mi padre. Cojeaba. Ahora cubría la herida una gruesa venda. Lo seguían dos perros bien alimentados y dientudos, de mandíbulas pesadas. Apenas se sentó, se derribaron sobre nuestros pies. Debajo del ventilador la frente de mi tío sudaba. Un muchacho le trajo una jarra con agua y hielo. Manchas de humedad delinearon el cuello de su camiseta.
Pesaste dos kilos al nacer. Casi te ponen en la incubadora. Quién diría que ibas a ser tan alto.
Y quién diría que te ibas a quitar el bigote.
Me lo quité cuando murió tu papá. Se tomó el vaso de agua y masticó los hielos. ¿Está rico?
Muy fresco, es otra cosa. ¿Cómo te enteraste?
Por el obituario en el periódico.
Y no llamaste.
Ustedes tampoco llamaron.
No.
Mañana quizás tengas suerte y veas tortugas gigantes. Ya nadie se las come.
Ni hablar.
No hacen nada. Les lanzan pescado y van hacia los bañistas.
Su caparazón raspa, parecen dinosaurios.
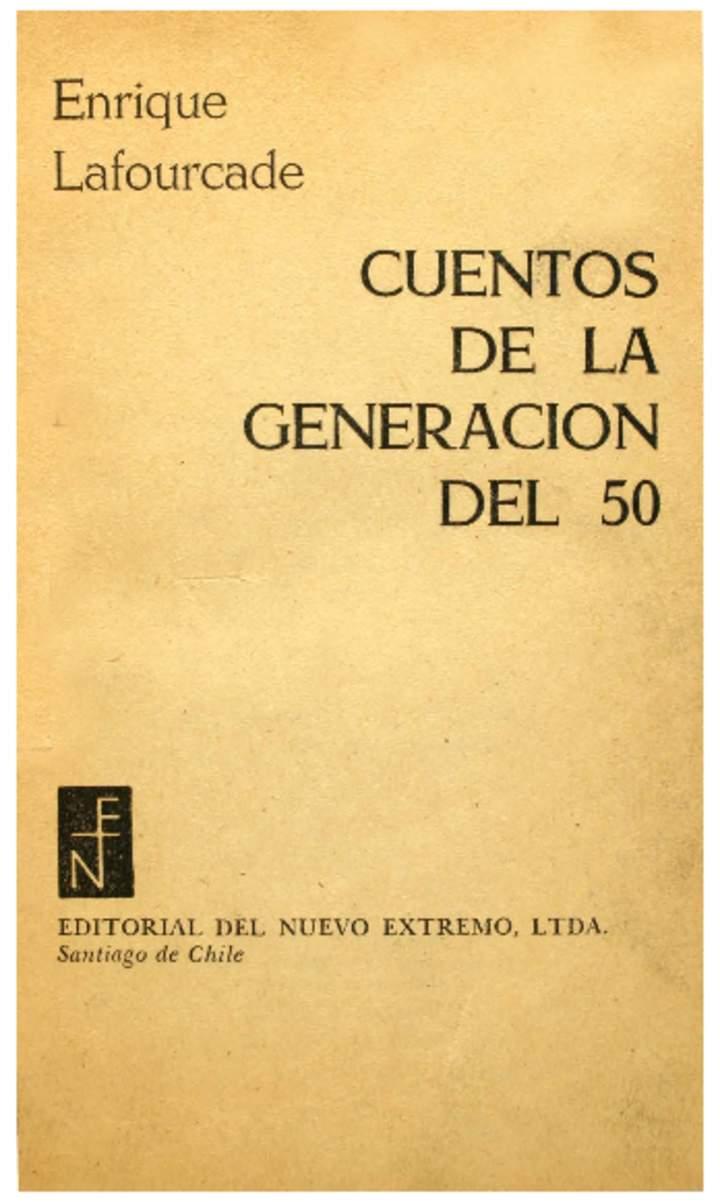
Son más curiosas que tú.
Eso seguro.
Algunas cosas no cambian.
Mejor.
La corriente de aire alzó una servilleta. Flotó un instante encima de mi plato vacío.
La cena fantasma, dijo él, sin mirarme. Sonrió. Le cambió la cara y rejuveneció otros diez años. Sin bigote era muy diferente a mi padre.
¿Cómo está mi prima?, le pregunté.
Ahí está. Se casó el año pasado y ¿qué fue lo primero que hizo?
¿Qué?
Se puso el apellido del marido y se sacó el mío. Ahora es rubia.
¿Viene a verte?
Claro, cuando puede.
¿Llegó a estudiar arquitectura? Dibujaba unas casas muy lindas.
No pude pagarle nada, es carísimo.
La lluvia repiqueteaba en las palmas, las gotas pendían un rato encornisadas, tocaban la mesa, se desviaban salpicándoles el hocico. Se sacudían y nos mojaban las piernas. Una patada me fustigó el empeine.
¡Basta!, le dijo al perro.
Pero podía trabajar y estudiar.
Bueno, no lo hizo.
¿Y mi tía?
Tú sabes, bien como siempre.
¿Está durmiendo?
Supongo. Alquila un cuarto en el hotel de la quebrada. No la veo desde ayer.
Lo miré extrañado. Era una pareja que peleaba mucho. Mi tío dormitaba en cualquier parte y mi tía le metía fósforos en las orejas. Si despertaba, le arrancaba la caja, los encendía y se los lanzaba. No creí que pudieran vivir sin el conflicto.
Tiene todo para irse y mira tú que no se va.
¿Qué te pasó en la pierna?
Me caí el otro día. No se me termina de curar, ya estoy harto.
Vamos mañana a la posta.
Ya fui.
¿Te duele?
No. Agarró la jarra, se echó agua en una mano y se empapó el cuello. Me puedo acostumbrar a todo, pero no a este calor. Jamás. Esta es tu casa, no tienes que pagar nada.
Le agradecí. Se levantó. Los perros alzaron la cabeza. Uno se arqueó, bostezó y se volvió a despatarrar, su lengua rozó un charco de baba.
¿Seguro puedes? Sigue lloviendo.
Sí. Tranquilo.
Subía lento, aferrado a la baranda. Entre escalón y escalón, una larga pausa. Llegó a su puerta empapado.
Ruge como un motor fuera de borda.
La hélice saldrá volando y me descuartizará. No, no, esas cosas no pasan. Me concentro en el cuadro frente a mi cama: una ola alcanzando una rompiente, bañando de prismas azules un océano invernal y cerrado. ¿Por qué los hoteles frente al mar idealizan otras playas? Corrí la cortina y destrabé la ventana. Golpe de aire tibio, embolsado, los murmullos del viento. Por los techos de palma se deslizaban gotones, sucumbían a los charcos esmaltados. Una lagartija avanzó y se detuvo, desorientada, cemento sobre cemento. Oír la lluvia caer, inventarse ríos y que su rumbo no cambie nada. Se rebalsaría la piscina formando un manantial cristalino. Allí también nadaría.
Desde mi habitación, el horizonte dorado y turquesa.
Me puse la ropa de baño. Debía ser las once de la mañana. No me despertaba tan tarde hacía años. Y qué importaba.
Mi tío untaba un pan con mantequilla. Le daba la espalda al mar.
¿Cómo estás? La venda sucia, embarrada.
Mejor. ¿Quieres comer algo?
Primero me quiero bañar.
Muy bien. Me mira con ojos fijos. En sus ojos las pupilas se reabsorben, desaparecen, son de un marrón intenso. Es posible que tenga un aire a él.
¿Fuiste a la posta o te estás medicando tú?
En la posta hay un enfermero, no un doctor.
¿Y si es grave?
Ya estuve casado.
Sí.
No necesito a nadie más metiéndose en mi vida.
Lo sé.
No te vi en años. ¿Hasta cuándo piensas quedarte?
Tú dime, no quiero ser una molestia.
Bueno, ¿estás de vacaciones o en ruta hacia otro lado?
No lo sé todavía.
¿Cómo así te acordaste de tu tío? Cuéntame.
¿Es verdad?
¿Qué cosa?
Tú sabes.
No. No.
Sí sabes.
No, por dios, ¿de qué estás hablando?
No te hagas el tonto.
No tengo la menor idea, te lo juro.
Está bien, como tú digas. Ya vengo. Voy al agua.
Ponte mis sandalias, te vas a quemar.
De sombra en sombra crucé el cemento hasta llegar a la piscina.
Estaba empozada y turbia. Pelusas de insectos cuarteaban la superficie deformándola. Líneas de crecida se revelaban superpuestas y espátulas de moho y líquenes verdeaban la pared celeste. Una enredadera se adentraba salvaje en el pozo. ¿Dónde estaba la escalerilla? Quizás no era una piscina. Tal vez mi tío pretendía un estanque. Un arca. Un acuario. Miré hacia el comedor. Los perros iban hacia él. Tal vez, una isla. Descansaba la pierna enferma en una banca. La cabeza y los hombros caídos, una sacudida leve, y de nuevo, enderezado. De perfil tampoco se parecía a mi padre. Los dos eran unos extraños para mí. Me pregunté si estas aguas oscuras y calientes eclosionarían peces, anguilas, renacuajos. Si esta vida oculta recorre y se entrelaza en recovecos que nadie ha descubierto.
El muchacho pasó junto a mí cargando unas sábanas y lo saludé.
¿Alguna vez han limpiado el agua?
La lluvia lo hace.
Entonces pensé que yo debía ser el único huésped.
Atravieso la playa, la arena caliente, las gaviotas esperan y se abandonan a un vuelo raso, de un clavado al mar, romper toda resistencia, sin salir a respirar, pataleo y pataleo, los brazos cortan y reman, bocanada.
A cien metros de la costa, los hotelitos apretados, allí debe estar viviendo mi tía, las casas al ras, no hay caminantes ni bañistas, las palmeras, las quebradas, el muelle desnudo: tablones ausentes y barras de óxido. Siempre quise conocer esta playa. Es una de las pocas que jamás nadé. Tiene mala fama.
Acostumbrado a las aguas frías, esta tibieza acontece. Paralelo a la orilla, braceo y resurjo, me siento en presencia total de mí mismo. Nado y sé que no debo irme tan lejos.
Pero algo me hunde.
Los ojos muy abiertos, el techo azul y también penumbra, el cielo oscuro ineludible, me arrastra, la boca se inunda, es dulce, indoloro, el vórtice, quién iba a decirlo, esto era todo, meciéndome, la aleta de una tortuga, una quilla, la quietud de peces transparentes, branquias sanguíneas, estoy siendo aspirado y no hay nada que pueda hacer.
Cuando el remolino me escupió de vuelta a la orilla, una turbiedad impenetrable: las quebradas arrojaban barro, basura, sedimentos. Tablones, platos rotos, latas.
Desinflándose en la espuma marrón, un cardumen de peces globo. Cinco gallinazos trotaban chillando hacia el mismo cuerpo.
Recosté la cabeza entre las piernas. Había perdido la ropa de baño. Arena en la nariz. Aliento a podrido. La cerré, por si un gallinazo.
Un ruido metálico rezumándose en la quebrada. El río como el mar. Una marea de zapatos encallaba a mi alrededor. El mar como el río. Plástico, cuero, resina, de todos los colores y tamaños, abiertos y anudados, con pasadores y tachas. Usados, gastados, de estreno. Con las suelas enteras y las plantillas puestas. Como recién arrancados. Recién lavados. De hombre, de mujer, de niño. Este es el reino de lo impar. Sandalia amarilla, zapatilla blanca, tacón azul, botita rosada, mocasín marrón, ojota negra. Ningún par completo. Una pata de palo, hecha con una escoba lijada. Me levanté tosiendo. Inventariar, no sé por qué. Si el pueblo entero había naufragado, yo era parte de sus restos. Y quién había escoltado su tránsito hacia el mar. Comenzaba a contar y me perdía. ¿Trescientos? Esta vaciedad. Quién andaría descalzo y tal vez desnudo. Los zapatos son lo último que uno salva y lo primero que desea salvar. ¿Quinientos? Orillada en la arena húmeda, una zapatería asombrada, sobreviviente y coja, a la medida de nadie.
Al pie del hotel, el muchacho y mi tío, boca arriba en las reposeras, tomaban sol con los ojos cerrados. Los perros deambulaban junto a las colchonetas, cazaban sombras y les ladraban. Mi tío llevaba una venda nueva. Caminé entre ellos preguntándome cómo contarles lo que había vivido.
Más tarde vienen las grúas y despejan todo, dijo una voz dormida.

